DEL GRAN VIRAJE AL AJUSTE ANTI-CRISIS DE CHÁVEZ
Los anuncios hechos por el presidente Hugo Chávez el pasado domingo 22 de marzo, son propicios para el análisis comparativo del ajuste estructural propuesto por Carlos Andrés Pérez en 1989. Tanto Chávez como CAP son sin lugar a dudas líderes carismáticos, con enorme arrastre popular y que se vieron enfrentados a una situación socio-política en un contexto de crisis.
Para CAP, el año 1989 se dibujó bajo la sombra del abrumador triunfo electoral que había logrado en diciembre de 1988, bajo la promesa de retrotraer a los venezolanos a la época de la Venezuela Saudita. La hegemonía política alcanzada le proveía una oportunidad política para el ajuste –posteriormente conocido como Consenso de Washington- económico e institucional. El gobierno de Chávez, por su parte debe afrontar el enorme impacto que tiene la mayor crisis económica experimentada por el sistema-mundo, que amenaza con destruirnos a través de sus consecuencias. Por otra parte, viene de obtener una importante victoria electoral, tanto en la consulta de noviembre 2008 como en el referendo por la Enmienda de febrero 2009. Ambos líderes, tal como se ve contaban al momento de anunciar sus medidas de ajuste de una alta popularidad, gran apoyo electoral y un sólido aparato político-institucional que los avalaba.
Sin embargo, la dinámica de implementación marca la diferencia entre uno y otro. CAP se inclino por la opción del ajuste violento, marcado por una política agresiva de modificación de las relaciones clientelares y burocráticas que caracterizaron el sistema político venezolano desde su establecimiento como democracia representativa en 1958. La decisión de seguir al pie de la letra las recomendaciones que serían formuladas para “reducir el tamaño del Estado”, tales como eliminación de los subsidios, liberación del control fiscal y monetario, apertura a los capitales trasnacionales, privatización de empresas estratégicas, aumento de la gasolina, liberalización de las tasas fijas y activas; sería la nota característica del gobierno del líder adeco. Su decisión tenía cierto sentido: contaba con una aparentemente sólida base de apoyo popular derivada de su triunfo en las elecciones presidenciales. Su exceso de confianza en las capacidades de contención de su liderazgo, fueron su error. Nunca tomo en consideración que la construcción de un proceso enmarcador - entendido como una dinámica de trasmisión de valores, actitudes y visiones de la vida que motivan a los colectivos sociales a movilizarse- de retorno a un pasado idealizado y el no cumplimiento de esa promesa pudiera conducirlo a un ciclo de protesta y desobediencia civil de las magnitudes del 27,28 y 29 de febrero de 1989. La prepotencia de las elites políticas de AD y COPEI que asumieron como verdad inmutable que los colectivos sociales eran sujetos sumisos les costó su hegemonía política. La decisión de aplicar de una sola vez un conjunto de acciones de ajuste estructural fue un error que Chávez se encarga de recordárselos día a día.
Por su parte, ante un escenario más difícil que el asumido por CAP en 1989, el presidente Chávez ha dado una muestra de olfato político enorme, eso sin dejar de señalar que puede ser peligroso no adelantar en lo inmediato algunas acciones efectivas en lo que respecta a la disminución del gasto público suntuario. Las medidas de Chávez, señalan varias cosas: 1) su capacidad para sorprender al adversario político, 2) el poder de comunicación política y 3) la decisión de adelantar un ajuste progresivo.
Con respecto al primer aspecto, la mayoría de los actores políticos de oposición habían dejado circular la noticia que venía un ajuste de gran impacto, tal como lo había hecho CAP. Realmente el tamaño de la crisis recesiva derivada del carácter especulativo del sistema-mundo hizo prever un conjunto de decisiones de gran magnitud tales como aumento de gasolina, establecimiento de restricciones financieras y cambiarias, devaluación en fin, bajo la óptica de esos actores un escenario extremo de ajuste que abriría el camino para un nuevo ciclo de protestas. Sin embargo, nadie esperaba que el conjunto de decisiones fueran tan limitadas. De nuevo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones - incluyendo a principios de año cuando decidió incluir todos los cargos de elección popular en la propuesta de enmienda- Chávez dejo sin discurso a sus adversarios.
Esa capacidad de asombro, se encuentra conectada con la 2da cuestión: la comunicación política. Chávez anunció que sería el sábado cuando divulgaría las medidas, con ello generó unas expectativas comunicacionales y un conjunto de rumores que fueron firmemente debatidos con el conjunto progresivo de las medidas: no hubo ajuste fiscal caracterizado por una devaluación, no hubo aumento de gasolina (aunque no se descarta), redujo la estimación del precio de venta del petróleo de 60 US$ a 40 US$ (aunque ya había reajustado a 50 US$). La estrategia de comunicación política funcionó y prácticamente anulo las resistencias y los temores que pretendieron ser sugeridos. Creemos que las medidas van a venir acompañadas por otros ajustes progresivos, destinados a controlar la burocracia y el exceso de gasto público, pero que “por ahora” no serán divulgadas. Finalmente, el 3er aspecto, viene asociado a la oportunidad política. Chávez sabe que no puede adelantar ajustes violentos, que debe crear las condiciones para que sean aceptadas las medidas y para ello optó por mantener el gasto social aun a costa de un riesgo económico-financiero enorme, por otro lado establece públicamente la reducción de la producción petrolera a un poco más de 3.100.000 barriles diarios, intentando con ello incidir en una recuperación de los precios del crudo. En fin, al contrario de CAP, Chávez entendió que los ajustes violentos y sin apoyo político generan ciclos de violencia que atentan contra la gobernabilidad y la hegemonía política. En base a estos aspectos, realizó un cálculo político que aunque riesgoso e insuficiente le da oxígeno suficiente para intentar sobrevivir el temporal. Todavía nos queda mucho por ver y estaremos atento a sus decisiones.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/03/2009
Página personal del Dr. Juan Eduardo Romero, Docente e Investigador de la Universidad del Zulia- Venezuela. Historiador especialista en procesos Políticos Contemporáneos. Profesor Invitado en España, Argentina, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Brasil. Miembro de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), Miembro de la Asociación de Historia Actual (AHA). Teléfonos (58) 412 6543075 (Móvil), Telfax (58) 261 7596253. E-mail: juane1208@gmail.com
martes, 14 de abril de 2009
ANTI-IMPERIALISMO DE AYER Y DE HOY
ANTI-IMPERIALISMO DE AYER Y DE HOY
El tema de anti-imperialismo se define conceptualmente, por su negación al imperialismo. Eso es: el desarrollo de una noción de extra-territoriedad, acompañada de una ampliación del aparato militar, con un sistema de subordinación económica-productiva que acompaña unas relaciones de poder. El Imperialismo, es la expresión de la consolidación de un modelo de capitalismo basado en la ampliación productiva.
En ese contexto, la transición de cambio entre los siglos XIX-XX, generó todo un debate acerca del impacto de ese modelo de desarrollo capitalista y su expresión política concreta: el imperialismo. El más conspicuo representante del pensamiento contra el imperialismo es sin duda Vladimir Ilich Lenín. De sus aportes y directrices se sucedieron una serie de consecuencias socio-políticas de gran impacto en Latinoamérica, que tenía unas condiciones históricas que la hicieron proclive para la construcción de una tendencia anti-imperialista. Como bien se sabe, las luchas por nuestra independencia fueron sin lugar a dudas luchas anticoloniales, anti-imperiales, al darse una resistencia armada al dominio y la hegemonía del Imperio Hispano. La preocupación de la intelectualidad, no sólo venezolana sino Latinoamericana estaba relacionada con el tema del ¿ qué hacer con la nación?, y así fue tanto en el siglo XIX como en el XX.
El debate político, oscilo entre dos tendencias: 1) la de aquellos que señalaban que debíamos andar los caminos indicados por el mundo industrial y capitalista y 2) los que pensaban que había de liberarse de esas tendencias y construir otro camino. En Venezuela, se dio un anti-imperialismo inicial, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que debe ser representado en el pensamiento de César Zumeta y Rufino Blanco Fombona. Ambos pensadores señalaban una vía para sobrevivir nuestro país al impacto del nuevo capitalismo. Zumeta, decía en su obra El Continente Enfermo (1899) que los estados nacionales surgidos de la disolución del vínculo colonial debían: 1) explotar la riqueza natural para los fines de desarrollo nacional; 2) buscar una solución pacífica o violenta, cuando los medios pacíficos fallaran, de los problemas internos; 3) reinterpretar la Doctrina Monroe a fin de adaptarla a nuestro contexto. Eso llevo, a la circunstancia que Zumeta fuese uno de los actores claves para incorporar al gobierno de J.V. Gómez al desarrollo capitalista y a partir de ahí impulsar la modernización, como estrategia para sobrevivir al imperialismo. Blanco Fombona por su parte, sostiene la necesidad de la Unión panlatinoamericana, para detener el avance anglosajón. El anti-imperialismo de ambos, es sutil, nada comparado con la vertiente marxista cuyos mayores interpretes serán Salvador de La Plaza, Gustavo y Eduardo Machado.
Surgidos todos los anteriormente nombrados del movimiento estudiantil estructurado en torno a la Asociación General del Estudiantes (AGE) en 1914, terminarán influenciados largamente por José Enrique Rodó (Ariel), Manuel Ugarte, José Martí entre otros, sosteniendo la necesidad de acabar con los lazos de dependencia con el capital inglés y norteamericano. En 1925, Salvador de La Plaza y Machado señalaban la imperiosa necesidad de la Unidad Latinoamericana. En eso coinciden tanto con Zumeta como con Fombona. Sin embargo, establecen una diferencia esencial: la unidad estaba basada en el derrocamiento de los gobiernos tiránicos y el régimen que lo sustenta, el anticaudillismo y la presencia yanqui y la asociación que estableció con los agentes económicos en nuestros países. Mientras Zumeta y Fombona, señalaban la necesidad de adecuar la relación con los EEUU e Inglaterra, para protegerse de ellos; De La Plaza y Machado hablaban de una disolución de las relaciones. La estrategia discursiva de este anti-imperialismo se movió en dos campos: 1) el enfrentamiento con el imperialismo y sus representantes en los Estados Nacionales y 2) la táctica de conformación de “frentes” con ciertos sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía. Eso explica, como el Partido Revolucionario Venezolano (PRV- 1926) cobijó en su seno a Rómulo Betancourt y luego se distanció uno del otro.
El Nuevo Anti-imperialismo de finales del siglo XX, ratifica su carácter continental. Viene expresado por la utilización del desarrollo capitalista, en cuanto generador de riqueza y poder económico, pero se diferencia de esté en cuanto el capital no es empleado para explotar más, por el contrario, el capital es un vehículo para fortalecer lazos de complementaridad. La UNASUR, es una muestra de esta estrategia anti-imperialista, los mecanismos de integración implementados por el eje político Chávez-Correa- Morales, señala un camino de combate a la expansión y control de mercados que pretende el imperialismo. Ante ellos, utiliza la estrategia de consolidar un mercado, pero no para colocar y reproducir el capital, sino para utilizar el capital como apoyo para la disminución de las contradicciones de clase imperantes. Este nuevo anti-imperialismo, emplea las estrategias económicas para luchar contra su definidor dialéctico, en ese sentido es mucho más efectivo del surgido en los inicios del siglo XX. El nuevo anti-imperialismo se maneja empleando el uso de los mercados y las estrategias económicas especulativas, pero no para aumentar la plusvalía sino más bien para utilizar las ganancias en el desarrollo de políticas sociales y movilización financiera para la consolidación económica de los Estados Nacionales.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
10/03/2009
Juane1208@gmail.com
El tema de anti-imperialismo se define conceptualmente, por su negación al imperialismo. Eso es: el desarrollo de una noción de extra-territoriedad, acompañada de una ampliación del aparato militar, con un sistema de subordinación económica-productiva que acompaña unas relaciones de poder. El Imperialismo, es la expresión de la consolidación de un modelo de capitalismo basado en la ampliación productiva.
En ese contexto, la transición de cambio entre los siglos XIX-XX, generó todo un debate acerca del impacto de ese modelo de desarrollo capitalista y su expresión política concreta: el imperialismo. El más conspicuo representante del pensamiento contra el imperialismo es sin duda Vladimir Ilich Lenín. De sus aportes y directrices se sucedieron una serie de consecuencias socio-políticas de gran impacto en Latinoamérica, que tenía unas condiciones históricas que la hicieron proclive para la construcción de una tendencia anti-imperialista. Como bien se sabe, las luchas por nuestra independencia fueron sin lugar a dudas luchas anticoloniales, anti-imperiales, al darse una resistencia armada al dominio y la hegemonía del Imperio Hispano. La preocupación de la intelectualidad, no sólo venezolana sino Latinoamericana estaba relacionada con el tema del ¿ qué hacer con la nación?, y así fue tanto en el siglo XIX como en el XX.
El debate político, oscilo entre dos tendencias: 1) la de aquellos que señalaban que debíamos andar los caminos indicados por el mundo industrial y capitalista y 2) los que pensaban que había de liberarse de esas tendencias y construir otro camino. En Venezuela, se dio un anti-imperialismo inicial, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que debe ser representado en el pensamiento de César Zumeta y Rufino Blanco Fombona. Ambos pensadores señalaban una vía para sobrevivir nuestro país al impacto del nuevo capitalismo. Zumeta, decía en su obra El Continente Enfermo (1899) que los estados nacionales surgidos de la disolución del vínculo colonial debían: 1) explotar la riqueza natural para los fines de desarrollo nacional; 2) buscar una solución pacífica o violenta, cuando los medios pacíficos fallaran, de los problemas internos; 3) reinterpretar la Doctrina Monroe a fin de adaptarla a nuestro contexto. Eso llevo, a la circunstancia que Zumeta fuese uno de los actores claves para incorporar al gobierno de J.V. Gómez al desarrollo capitalista y a partir de ahí impulsar la modernización, como estrategia para sobrevivir al imperialismo. Blanco Fombona por su parte, sostiene la necesidad de la Unión panlatinoamericana, para detener el avance anglosajón. El anti-imperialismo de ambos, es sutil, nada comparado con la vertiente marxista cuyos mayores interpretes serán Salvador de La Plaza, Gustavo y Eduardo Machado.
Surgidos todos los anteriormente nombrados del movimiento estudiantil estructurado en torno a la Asociación General del Estudiantes (AGE) en 1914, terminarán influenciados largamente por José Enrique Rodó (Ariel), Manuel Ugarte, José Martí entre otros, sosteniendo la necesidad de acabar con los lazos de dependencia con el capital inglés y norteamericano. En 1925, Salvador de La Plaza y Machado señalaban la imperiosa necesidad de la Unidad Latinoamericana. En eso coinciden tanto con Zumeta como con Fombona. Sin embargo, establecen una diferencia esencial: la unidad estaba basada en el derrocamiento de los gobiernos tiránicos y el régimen que lo sustenta, el anticaudillismo y la presencia yanqui y la asociación que estableció con los agentes económicos en nuestros países. Mientras Zumeta y Fombona, señalaban la necesidad de adecuar la relación con los EEUU e Inglaterra, para protegerse de ellos; De La Plaza y Machado hablaban de una disolución de las relaciones. La estrategia discursiva de este anti-imperialismo se movió en dos campos: 1) el enfrentamiento con el imperialismo y sus representantes en los Estados Nacionales y 2) la táctica de conformación de “frentes” con ciertos sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía. Eso explica, como el Partido Revolucionario Venezolano (PRV- 1926) cobijó en su seno a Rómulo Betancourt y luego se distanció uno del otro.
El Nuevo Anti-imperialismo de finales del siglo XX, ratifica su carácter continental. Viene expresado por la utilización del desarrollo capitalista, en cuanto generador de riqueza y poder económico, pero se diferencia de esté en cuanto el capital no es empleado para explotar más, por el contrario, el capital es un vehículo para fortalecer lazos de complementaridad. La UNASUR, es una muestra de esta estrategia anti-imperialista, los mecanismos de integración implementados por el eje político Chávez-Correa- Morales, señala un camino de combate a la expansión y control de mercados que pretende el imperialismo. Ante ellos, utiliza la estrategia de consolidar un mercado, pero no para colocar y reproducir el capital, sino para utilizar el capital como apoyo para la disminución de las contradicciones de clase imperantes. Este nuevo anti-imperialismo, emplea las estrategias económicas para luchar contra su definidor dialéctico, en ese sentido es mucho más efectivo del surgido en los inicios del siglo XX. El nuevo anti-imperialismo se maneja empleando el uso de los mercados y las estrategias económicas especulativas, pero no para aumentar la plusvalía sino más bien para utilizar las ganancias en el desarrollo de políticas sociales y movilización financiera para la consolidación económica de los Estados Nacionales.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
10/03/2009
Juane1208@gmail.com
Etiquetas:
America latina,
Anti-imperialismo,
cambio político,
Chávez,
Crisis Mundial,
Venezuela,
Violencia
La descentralización en Venezuela
ACERCA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN VENEZUELA
La reciente modificación de la Ley de Descentralización y Transferencia de Competencias – vigente desde 1989- por parte de la Asamblea Nacional permite realizar una serie de consideraciones. Debemos comenzar por realizar un acercamiento socio-histórico al proceso en Venezuela. Comenzamos por desmentir la vertiente informativa que se está revirtiendo un proceso de 20 años (1989-2009). La descentralización en la larga duración ha sido una característica en su expresión de disgregación. Demostremos lo que digo: La Capitanía General de Venezuela, conformada en 1777, es el resultado del carácter disgregado de la estructura espacial panvenezolana. Cuando Los Borbones plantean la concentración política-administrativa no hacen sino pretender revertir las dispersiones administrativas existentes en el orden colonial.
Posteriormente, el proceso iniciado en 1821, con la Constitución de Cúcuta introduce en Venezuela una estructura descentralizada, expresada en cuatro (4) espacios territoriales: los Departamentos de Maracaibo, Venezuela, Oriente y Guayana. La Constitución de 1830 estableció que cada Gobierno Provincial contaba con una Asamblea de la cual se elegía la autoridad. En 1857, los Monagas introducen el Poder Municipal, en un intento de centralizar las decisiones políticas en un espacio territorial disperso. La Asamblea Constituyente de 1858, establece un sistema de pactos entre el sistema central y los Estados, es la base de un acuerdo federal no ortodoxo, en donde los espacios regionales obtienen ciertos derechos dentro del marco jurídico y la unidad del Proyecto Nacional. Este aspecto es puntual en la discusión que se tiene hoy. Se trata de plantearse y pensar en que forma la descentralización ha generado beneficio o por el contrario, ha devenido en confrontaciones con el poder central.
Esta preocupación que planteamos es base del debate que se genera en nuestro país entre 1858 hasta los inicios del proceso de centralización política iniciado por Cipriano Castro (1899-1908) y continuado por Juan V. Gómez (1908-1935). Las Constituciones desde 1858 hasta 1901 facultaban a los Estados para elegir a sus autoridades políticas, es esté un aspecto central de la descentralización. Su eliminación – junto a otras limitaciones- impuestas por la Constituyente de 1902 se explica por los intentos de terminar con el atomismo político característico de la Venezuela decimonónica. Durante los gobiernos de Castro y Gómez, las autoridades regionales fueron perdiendo potestades que le había asignado el proceso federal de 1864, tales como el disponer y administrar de una fuerza armada, administrar fuentes generadoras de ingresos entre otras. Ello es una consecuencia de la existencia de proyectos individuales de ejercicio del poder, que atentaban contra la unidad territorial y política de la Nación. Todo el proceso entre 1899 hasta 1989 estuvo marcada por la centralización política, bien sea en su vertiente autoritaria (Castro y Gómez, y mucho menos López Contreras y Medina) o bien sea por el centralismo democrático (1958-1988). La Descentralización de 1989, fue producto de esfuerzos de la elite político por sobrevivir al colapso del sistema político de conciliación, que se manifestó en las situaciones de violencia de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. La adopción de la elección directa de Gobernadores y Alcaldes, así como la transferencia de la administración de servicios de salud, educación, puertos, aeropuertos y carreteras es una consecuencia de la globalización liberal, que exigió la reducción del “tamaño del Estado”, como condición para incorporarse a las condiciones del sistema-mundo. Sin embargo, sí bien el proceso de descentralización introdujo estas novedades, que acercan al gobierno estatal y municipal a las preferencias de los ciudadanos, también generó perversiones: la erección de liderazgos personalistas territoriales, que actuando bajo las potestades descentralizadoras se desenvolvieron como verdaderos caudillos decimonónicos, haciendo y deshaciendo a través del uso de los recursos regionales y municipales.
Las relaciones de clientelismo y burocratismo creadas bajo la descentralización, son equiparables a las condiciones del centralismo y permitidas bajo el marco jurídico de la Constitución de 1961. La Constitución de 1999, introduce cambios en todo orden: en el sistema político, en la estructura del Estado y por lo tanto en la administración pública. El ajuste a La Ley de Descentralización obedece a las contradicciones existentes entre los artículos 156 y 164. El 156 establece en sus numerales 2(defensa de la integralidad del territorio), 7 (seguridad y defensa de la nación), 15 (régimen de aduanas y comercio exterior), 20 (obras públicas de interés nacional), 26 (régimen de transporte terrestre, aéreo y fluvial) y 27 (régimen de vialidad) potestades del Poder Público Nacional, mientras que el art. 164 en su numeral 10 le otorga potestades concurrentes con el poder público nacional (puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras). Con ello se abre un debate acerca del impacto que significa la dispersión de políticas públicas por parte de la relación entre los poderes públicos nacional, regional y municipal. Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
2/04/2009
La reciente modificación de la Ley de Descentralización y Transferencia de Competencias – vigente desde 1989- por parte de la Asamblea Nacional permite realizar una serie de consideraciones. Debemos comenzar por realizar un acercamiento socio-histórico al proceso en Venezuela. Comenzamos por desmentir la vertiente informativa que se está revirtiendo un proceso de 20 años (1989-2009). La descentralización en la larga duración ha sido una característica en su expresión de disgregación. Demostremos lo que digo: La Capitanía General de Venezuela, conformada en 1777, es el resultado del carácter disgregado de la estructura espacial panvenezolana. Cuando Los Borbones plantean la concentración política-administrativa no hacen sino pretender revertir las dispersiones administrativas existentes en el orden colonial.
Posteriormente, el proceso iniciado en 1821, con la Constitución de Cúcuta introduce en Venezuela una estructura descentralizada, expresada en cuatro (4) espacios territoriales: los Departamentos de Maracaibo, Venezuela, Oriente y Guayana. La Constitución de 1830 estableció que cada Gobierno Provincial contaba con una Asamblea de la cual se elegía la autoridad. En 1857, los Monagas introducen el Poder Municipal, en un intento de centralizar las decisiones políticas en un espacio territorial disperso. La Asamblea Constituyente de 1858, establece un sistema de pactos entre el sistema central y los Estados, es la base de un acuerdo federal no ortodoxo, en donde los espacios regionales obtienen ciertos derechos dentro del marco jurídico y la unidad del Proyecto Nacional. Este aspecto es puntual en la discusión que se tiene hoy. Se trata de plantearse y pensar en que forma la descentralización ha generado beneficio o por el contrario, ha devenido en confrontaciones con el poder central.
Esta preocupación que planteamos es base del debate que se genera en nuestro país entre 1858 hasta los inicios del proceso de centralización política iniciado por Cipriano Castro (1899-1908) y continuado por Juan V. Gómez (1908-1935). Las Constituciones desde 1858 hasta 1901 facultaban a los Estados para elegir a sus autoridades políticas, es esté un aspecto central de la descentralización. Su eliminación – junto a otras limitaciones- impuestas por la Constituyente de 1902 se explica por los intentos de terminar con el atomismo político característico de la Venezuela decimonónica. Durante los gobiernos de Castro y Gómez, las autoridades regionales fueron perdiendo potestades que le había asignado el proceso federal de 1864, tales como el disponer y administrar de una fuerza armada, administrar fuentes generadoras de ingresos entre otras. Ello es una consecuencia de la existencia de proyectos individuales de ejercicio del poder, que atentaban contra la unidad territorial y política de la Nación. Todo el proceso entre 1899 hasta 1989 estuvo marcada por la centralización política, bien sea en su vertiente autoritaria (Castro y Gómez, y mucho menos López Contreras y Medina) o bien sea por el centralismo democrático (1958-1988). La Descentralización de 1989, fue producto de esfuerzos de la elite político por sobrevivir al colapso del sistema político de conciliación, que se manifestó en las situaciones de violencia de febrero de 1989, conocido como el Caracazo. La adopción de la elección directa de Gobernadores y Alcaldes, así como la transferencia de la administración de servicios de salud, educación, puertos, aeropuertos y carreteras es una consecuencia de la globalización liberal, que exigió la reducción del “tamaño del Estado”, como condición para incorporarse a las condiciones del sistema-mundo. Sin embargo, sí bien el proceso de descentralización introdujo estas novedades, que acercan al gobierno estatal y municipal a las preferencias de los ciudadanos, también generó perversiones: la erección de liderazgos personalistas territoriales, que actuando bajo las potestades descentralizadoras se desenvolvieron como verdaderos caudillos decimonónicos, haciendo y deshaciendo a través del uso de los recursos regionales y municipales.
Las relaciones de clientelismo y burocratismo creadas bajo la descentralización, son equiparables a las condiciones del centralismo y permitidas bajo el marco jurídico de la Constitución de 1961. La Constitución de 1999, introduce cambios en todo orden: en el sistema político, en la estructura del Estado y por lo tanto en la administración pública. El ajuste a La Ley de Descentralización obedece a las contradicciones existentes entre los artículos 156 y 164. El 156 establece en sus numerales 2(defensa de la integralidad del territorio), 7 (seguridad y defensa de la nación), 15 (régimen de aduanas y comercio exterior), 20 (obras públicas de interés nacional), 26 (régimen de transporte terrestre, aéreo y fluvial) y 27 (régimen de vialidad) potestades del Poder Público Nacional, mientras que el art. 164 en su numeral 10 le otorga potestades concurrentes con el poder público nacional (puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras). Con ello se abre un debate acerca del impacto que significa la dispersión de políticas públicas por parte de la relación entre los poderes públicos nacional, regional y municipal. Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
2/04/2009
lunes, 2 de marzo de 2009
LOS RESULTADOS EN EL ZULIA: manchas en la política del PSUV
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
LOS RESULTADOS EN EL ZULIA: manchas en la política del PSUV
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
Enmienda, Comunicación Política y Elecciones
ENMIENDA, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
DESPUÉS DEL 15 DE FEBRERO: ALGUNAS CONSIDERACIONES
DESPUÉS DEL 15 DE FEBRERO: ALGUNAS CONSIDERACIONES
Pasadas las elecciones toca el análisis serio, tanto numérico como cualitativo acerca de lo acontecido. Tendríamos que comenzar haciendo hincapié en la naturaleza de la comunicación política que vivimos los venezolanos. En esta ocasión, el sector que hizo uso del miedo como estrategia fue el gobierno. Las propagandas que señalaron la posibilidad de la pérdida de logros sociales como las misiones, los mercal fueron muy efectivas en lograr la movilización del electorado clave en el proceso venezolano: los estratos sociales D y E.
La oposición no pudo desmontar la tesis que acabarían con las misiones y los módulos de Barrio Adentro. Las experiencias de lo hecho hasta ahora por los gobernadores de Táchira, Miranda y Carabobo están frescas en la memoria de los colectivos sociales y sin duda, respondieron al mensaje del ciudadano presidente. Por otra parte, tenemos el impacto del tiempo social, es decir el espacio temporal que tuvo la oposición para responder a un nuevo proceso electoral. Los enormes gastos generados para financiar la campaña de alcaldes y gobernadores, dejó casi sin recursos a los sectores opuestos a Chávez. Por otra parte, la oposición no logro responder al llamado de personalizar el voto hecho por Chávez. Se trata de entender que el chavista iba a votar a favor de Chávez e incluso el antichavista votaba por el presidente, o por lo menos tomando en consideración su animadversión a Chávez. Sin duda, la personalización del voto fue favorable al chavismo.
Los argumentos esgrimidos por la campaña del No fueron por decirlo decentemente fútiles, inútiles; aunque la palabra que mejor les vendría es estúpidos. La frase No es NO, es de una simplicidad tal que no dice nada y ante el discurso del chavismo que la salida de Chávez significaría la pérdida de los logros sociales, la opción que le quedaba al elector de los estratos D y E fue clara: el apoyo a la propuesta presidencial. Ahora bien, decir esto no significa que los sectores movilizados en torno a Chávez, los funcionarios de la administración y la propia estructura del PSUV no revisen su actuación. Sin duda, aun quedan muchos lunares que deben ser cauterizados: uno de ellos el tema del burocratismo, el otro la inseguridad. Persistir en la matriz que todo va bien como está, pues los resultados electorales así lo demuestran sería sin duda una idiotez del mismo talante del tema de campaña de la oposición. Queda por parte del PSUV la obligación ética de pasar a mejorar la naturaleza de los procedimientos y el propio desenvolvimiento de la estructura del estado y del partido. No puede seguirse posponiendo el proceso de discusión ideológica, de deliberación en torno al desenvolvimiento de los responsables del partido.
Sí se insiste en el camino al socialismo revolucionario sin violencia persecutoria se debe entonces insistir en los procesos de organización colectiva y el debate ideológico destinado a la crítica con valor y sentido. No puede dejar de señalarse que sí bien el chavismo se recupero de la baja en su caudal electoral entre 2006 y 2007, cuando paso de 7.300.000 votos a sólo 4.300.000, para obtener 5.600.000 en 2008 y 3 meses después ascender a 6.100.000; pero también la oposición a Chávez logró en este proceso superar la barrera de los 4 millones de votos. La oposición a Chávez paso de 4.200.000 en 2006, a 4.500.000 en 2007, de ahí a 4.600.000 en 2008 y 5 millones en 2009. El crecimiento es menor en relación con el chavismo, pero es un dato que debe ser considerado. Cuando analizamos el escenario en el Zulia, debemos llamar la atención al PSUV pues aun se notan debilidades organizativas que sin embargo le permite incrementar su caudal electoral en el estado al pasar de 541.000 votos a 690.000, es decir aumentaron su fuerza en cerca de 150.000 votos. Por su parte, la oposición a Chávez paso de obtener 656.000 votos en noviembre de 2008 a 769.000 en 2009, eso es un incremento de 113.000 votos.
El Zulia sigue siendo la mancha de aceite en la hegemonía del chavismo, eso obliga al PSUV a replantearse sus estrategias locales y regionales. El caso de Maracaibo es un ejemplo: parroquias populares como Chiquinquira, Bolívar, Sta. Lucía son abiertamente opuestas a la opción del presidente, eso indica un mejor trabajo organizativo y de penetración por parte de UNT en relación con el trabajo hecho por el PSUV. En las parroquias donde el chavismo ha dominado como Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Luís Hurtado la ventaja no es contundente. En síntesis: el Zulia es un caso perfecto para la aplicación de la 3R: revisión, rectificación y relanzamiento. Ya veremos¡¡¡
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/02/2009
Pasadas las elecciones toca el análisis serio, tanto numérico como cualitativo acerca de lo acontecido. Tendríamos que comenzar haciendo hincapié en la naturaleza de la comunicación política que vivimos los venezolanos. En esta ocasión, el sector que hizo uso del miedo como estrategia fue el gobierno. Las propagandas que señalaron la posibilidad de la pérdida de logros sociales como las misiones, los mercal fueron muy efectivas en lograr la movilización del electorado clave en el proceso venezolano: los estratos sociales D y E.
La oposición no pudo desmontar la tesis que acabarían con las misiones y los módulos de Barrio Adentro. Las experiencias de lo hecho hasta ahora por los gobernadores de Táchira, Miranda y Carabobo están frescas en la memoria de los colectivos sociales y sin duda, respondieron al mensaje del ciudadano presidente. Por otra parte, tenemos el impacto del tiempo social, es decir el espacio temporal que tuvo la oposición para responder a un nuevo proceso electoral. Los enormes gastos generados para financiar la campaña de alcaldes y gobernadores, dejó casi sin recursos a los sectores opuestos a Chávez. Por otra parte, la oposición no logro responder al llamado de personalizar el voto hecho por Chávez. Se trata de entender que el chavista iba a votar a favor de Chávez e incluso el antichavista votaba por el presidente, o por lo menos tomando en consideración su animadversión a Chávez. Sin duda, la personalización del voto fue favorable al chavismo.
Los argumentos esgrimidos por la campaña del No fueron por decirlo decentemente fútiles, inútiles; aunque la palabra que mejor les vendría es estúpidos. La frase No es NO, es de una simplicidad tal que no dice nada y ante el discurso del chavismo que la salida de Chávez significaría la pérdida de los logros sociales, la opción que le quedaba al elector de los estratos D y E fue clara: el apoyo a la propuesta presidencial. Ahora bien, decir esto no significa que los sectores movilizados en torno a Chávez, los funcionarios de la administración y la propia estructura del PSUV no revisen su actuación. Sin duda, aun quedan muchos lunares que deben ser cauterizados: uno de ellos el tema del burocratismo, el otro la inseguridad. Persistir en la matriz que todo va bien como está, pues los resultados electorales así lo demuestran sería sin duda una idiotez del mismo talante del tema de campaña de la oposición. Queda por parte del PSUV la obligación ética de pasar a mejorar la naturaleza de los procedimientos y el propio desenvolvimiento de la estructura del estado y del partido. No puede seguirse posponiendo el proceso de discusión ideológica, de deliberación en torno al desenvolvimiento de los responsables del partido.
Sí se insiste en el camino al socialismo revolucionario sin violencia persecutoria se debe entonces insistir en los procesos de organización colectiva y el debate ideológico destinado a la crítica con valor y sentido. No puede dejar de señalarse que sí bien el chavismo se recupero de la baja en su caudal electoral entre 2006 y 2007, cuando paso de 7.300.000 votos a sólo 4.300.000, para obtener 5.600.000 en 2008 y 3 meses después ascender a 6.100.000; pero también la oposición a Chávez logró en este proceso superar la barrera de los 4 millones de votos. La oposición a Chávez paso de 4.200.000 en 2006, a 4.500.000 en 2007, de ahí a 4.600.000 en 2008 y 5 millones en 2009. El crecimiento es menor en relación con el chavismo, pero es un dato que debe ser considerado. Cuando analizamos el escenario en el Zulia, debemos llamar la atención al PSUV pues aun se notan debilidades organizativas que sin embargo le permite incrementar su caudal electoral en el estado al pasar de 541.000 votos a 690.000, es decir aumentaron su fuerza en cerca de 150.000 votos. Por su parte, la oposición a Chávez paso de obtener 656.000 votos en noviembre de 2008 a 769.000 en 2009, eso es un incremento de 113.000 votos.
El Zulia sigue siendo la mancha de aceite en la hegemonía del chavismo, eso obliga al PSUV a replantearse sus estrategias locales y regionales. El caso de Maracaibo es un ejemplo: parroquias populares como Chiquinquira, Bolívar, Sta. Lucía son abiertamente opuestas a la opción del presidente, eso indica un mejor trabajo organizativo y de penetración por parte de UNT en relación con el trabajo hecho por el PSUV. En las parroquias donde el chavismo ha dominado como Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Luís Hurtado la ventaja no es contundente. En síntesis: el Zulia es un caso perfecto para la aplicación de la 3R: revisión, rectificación y relanzamiento. Ya veremos¡¡¡
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/02/2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Cuadro de Búsqueda

Búsqueda personalizada
Redalyc Buscador de Artículos
Album Juan Romero
PÁGINA PERSONAL DEL DR. JUAN EDUARDO ROMERO
DR. JUAN EDUARDO ROMERO (VENEZUELA)
Historiador, especialista en procesos políticos contemporáneos de América Latina. Docente e Investigador de la Universidad del Zulia en Venezuela. Profesor invitado en España, Francia, Italia, Colombia, Brasil, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Cuba, México, Costa Rica. Investigador Nivel II del Programa de Promoción al Investigador (PPI) del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Venezuela. Teléfonos (58) 261 7596253 (telfax oficina). (58) 4126543075 ( móvil). Correo electrónico: juane1208@gmail.com
Historiador, especialista en procesos políticos contemporáneos de América Latina. Docente e Investigador de la Universidad del Zulia en Venezuela. Profesor invitado en España, Francia, Italia, Colombia, Brasil, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Cuba, México, Costa Rica. Investigador Nivel II del Programa de Promoción al Investigador (PPI) del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Venezuela. Teléfonos (58) 261 7596253 (telfax oficina). (58) 4126543075 ( móvil). Correo electrónico: juane1208@gmail.com
Vínculos a Páginas de Historia
- América Latina Colonial
- Asociación de Historia Actual
- Atlas Histórico Siglo XX
- Biblioteca Digital Andina
- Biblioteca Virtual de Simón Bolívar
- CLACSO
- CONSTITUCIONES DE VENEZUELA (1811-1999)
- E- journal. Enlaces electrónicos a Revistas de Historia publicadas en la UNAM
- Efemérides venezolanas
- Evolución de la Bandera de Venezuela
- Hispania Nova. Enlaces a archivos, textos y mapas de América Latina y el Mundo
- Historia a debate
- Historia América Latina 1492-1992
- HISTORIA DE VENEZUELA EN IMÁGENES
- HISTORIA DE VENEZUELA PARA NOSOTROS
- Historia del Siglo XX
- Historia Iberoamérica Siglos XVI-XVIII
- Instituto Iberoamericano de Berlín
- La conquista y los conquistadores
- La minería en Latinoamérica
- Lanic. Recursos sobre América Latina
- Latinoamérica en los años 40. Libro
- Le Monde Diplomatic. América Latina
- Mapas Históricos. Enlaces
- Recursos sobre venezuela
- Textos y archivos de latinoamérica
- Venezuela Tuya. Historia de Venezuela
Links a temas de actualidad en América Latina y el mundo
- Grupo de estudio Crisis Internacionales
- Historia de Iberoamérica
- Historia del Arte América Latina
- Mapas históricos de Norteamérica, Sudamérica y Europa
- Mapoteca de América Latina. Límites y fronteras
- Observatorio Político de América Latina
- Oxford Base de datos de historia económica de América Latina
- Recursos Políticos en la web
- Revista América latina: Historia y memoria (francia)
- Revista Relaciones Internacionales
La Doctrina de Seguridad de los EEUU y su impacto en Latinoamérica.

En Ubeda, España 2005
Programas Políticos e Historia en el siglo XIX venezolano
En Barcelona, España (2005)

Foro sobre la reforma constitucional. IUTM Septiembre 2007
Las Operaciones en la Investigación Historiográfica
Simposio Venezuela después del 3 de diciembre 2007
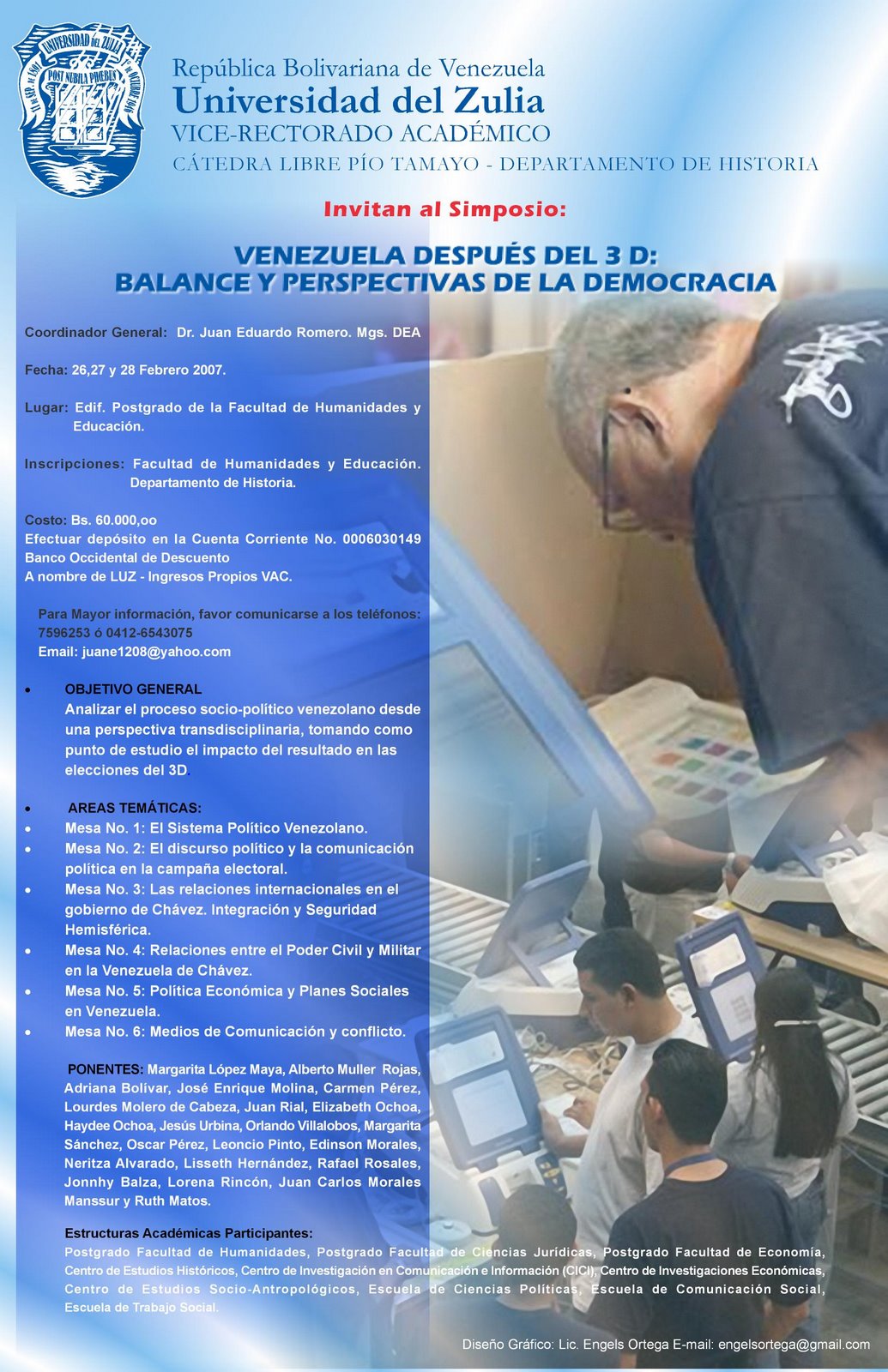
Datos personales
- Historiador
- Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
- Doctor en Historia Social y Política Contemporánea. Profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela. Especialista en Historia Contemporánea de América Latina. DEA en Gerencia Política y Gobernabilidad. Autor de más de 35 artículos sobre procesos políticos. Co-autor de seis Textos sobre Proceso Socio-político en Venezuela. Teléfono Telfax (58) 261 7596253, móvil (58)4126543075. E-mail: juane1208@gmail.com
En la frontera con Colombia (Guajira venezolana)

Foro sobre la Reforma Constitucional (IUTM octubre 2007)
Sistema Político. Comportamiento Político y participación
Actividad de Campo en urumaco (Edo. Falcón)

Foto con un grupo de alumnos de Historia en el Edo. Falcón
Foro sobre la reforma en el IUTM (Maracaibo) Octubre 2007
Historiografía. Clase Nº 1
En el Cerro Niquitao (Trujillo 2007)

En Castilletes (Frontera con Colombia)

Foto desde el Hito Nº 1 con el Profesor Wualter Velez de la Universidad del Zulia. Castilletes


